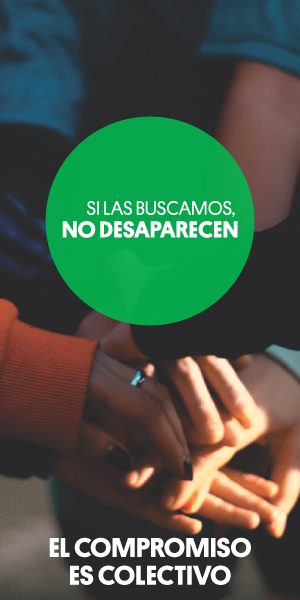Por Dra. Noor Jiménez Abraham*
Esta es la segunda nota y cierre de la secuencia que comenzó el 14 de junio de 2023 sobre una de las violencias de género más invisibilizadas: la económica. Cada contenido, si bien estará relacionado con el resto, podrá leerse también en forma independiente.
En Argentina la legislación ha avanzado en ciertos reconocimientos con perspectiva de género en lo que respecta a derechos de mujeres y personas LGTBIQ. Sin embargo, los años de patriarcado aún siguen vigentes en la forma de proceder de instituciones, del funcionariado y de profesionales que actúan de acuerdo con ese paradigma.
En el Código Civil, luego de la reforma que rige desde el 1° de agosto de 2015, existe la figura de reparación económica cuando se produce un divorcio y se dividen los bienes. Sucede que este paso no es automático, sino que hay que solicitarlo expresamente, por lo que queda a expensas de una justicia con perspectiva de género, aún poco frecuente en el país. Por este motivo, resulta indispensable que las mujeres conozcan sobre tal posibilidad, dado que es difícil exigir un derecho que se desconoce.
El modo de aplicar la compensación económica es a través de la demostración de la incidencia del divorcio en la persona. El plazo para poder hacer el reclamo es de seis meses a partir de la sentencia o la finalización de la cohabitación cuando se trata de uniones convivenciales.
A partir de la modificación del código comenzaron a regir también las figuras de unión convivencial y contrato prenupcial. Si bien el anterior, de Dalmasio Vélez Sarsfield, válido desde 1869 hasta 2015, buscó proteger a las mujeres a través de la ganancialidad, cuando hay un divorcio, en muchas situaciones, el 50% no es equitativo. Se han conocido casos en los que lo declarado por los varones, en general a cargo de los negocios familiares por la reiterada división sexual del trabajo, no suele ser el total del patrimonio ganancial. Además del hecho de que en esta partición no se incluye a las uniones convivenciales.
La justicia
Existen casos excepcionales en los que, a través de la perspectiva de género en las sentencias, se logró una reparación más equitativa. En 2019, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó un fallo que ordenaba a un hombre pagar a su exesposa, de 70 años, licenciada en Economía, la suma de 8 millones en concepto de compensación económica porque durante 30 años se había dedicado a las tareas del hogar. Un caso similar ocurrió en 2021.
En la primera sentencia mencionada se consideraba cómo la mujer había dejado de lado su profesión para dedicarse a las tareas del hogar y la crianza de las infancias de la pareja, lo que derivó en el abandono de su profesión. En la segunda, se hizo hincapié en cómo esas tareas cooperaron para el crecimiento del patrimonio de su pareja, dado que el hombre había registrado el auto y la vivienda a su nombre. En ambas circunstancias fue esencial la perspectiva de género.
Trabajo femineizado
Según datos del Ministerio de Economía de Argentina, las mujeres y las niñas realizan más de las tres cuartas partes de las tareas de cuidado no remuneradas en el mundo y constituyen dos tercios de la fuerza laboral remunerada del cuidado. Dedican cada día 12.500 millones de horas a estas actividades. En los países de bajos ingresos, las mujeres de las zonas rurales utilizan hasta 14 horas al día para el trabajo de cuidados no remunerado. En todo el mundo, el 42% de las mujeres no puede conseguir trabajo porque son responsables de todos los cuidados en comparación con sólo el 6% de los hombres. El 80% de los 67 millones de trabajadores domésticos del mundo son mujeres; el 90% no tiene acceso a la seguridad social y más de la mitad no tiene límites en sus horas de trabajo semanales.
La provincia de Buenos Aires cuenta con un registro de deudores alimentarios desde 2003, con el que se atraviesan ciertos trámites como, por ejemplo, en el momento de sacar o renovar la licencia de conducir. Cuestiones que aún son insuficientes porque los varones buscan vericuetos para no cumplir su obligación y, la justicia, para no enterarse.
En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer se mencionan los estereotipos de género como prácticas socialmente dominantes y persistentes con las que se asocia la subordinación de la mujer.
El 19 de julio de 2021 entró en vigor el “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado” que consiste en que mujeres y personas gestantes en edad jubilatoria puedan adicionar de 1 a 3 años de servicios previsionales de acuerdo con la cantidad de hijos/as -hasta 3- y se duplica cuando son por adopción. Se agrega además un año por situaciones de discapacidad y 2 si se fue beneficiaria de la AUH.
Desde el 6 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) decidió difundir la canasta de crianza que no sólo implica el costo de los costos y servicios para la primera infancia, niñez y adolescencia sino también el valor del tiempo para su cuidado.
Estas políticas públicas muestran la necesidad de reparar los efectos negativos de la jerarquización patriarcal de la sociedad sobre mujeres y personas LGTBIQ+ en lo que refiere a la violencia económica y, como consecuencia, del goce pleno de distintos espacios de la vida.
El patriarcado
El llamado banquero de los pobres, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2015, en sus trabajos sobre economía, se refirió a las mujeres y a la necesidad de otorgarles crédito. “Nos aseguramos de no incurrir en la trampa de la economía tradicional, donde los hombres ascienden y las mujeres son relegadas”. Cuando comenzó su movimiento hizo hincapié en el hecho que, además de apuntar a ellas por ser las más pobres entre las personas pobres, observaba que las mujeres solían derramar sus ingresos en sus descendencias. Esto se reflejaba en mejoras culturales y en la salud familiar, pero, además, impactaba en toda la comunidad.
A las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, les resulta complejo correrse del esquema patriarcal en el que fueron socializadas y al que se las ha obligado a corresponder durante toda su vida. A veces existe, además, el temor de no poder sobrevivir fuera de él porque, lo saben, no son las favorecidas por el sistema.
Resulta complejo comprobar que alguien sigue los lineamientos del dominador y que los acepta, como un refugio, un pensamiento de “entre nada y esto, no quiero arriesgar lo que se me permite tener”. Las políticas públicas pueden y deben detener ese proceso y en ese camino se trabaja en la actualidad.
* Dra. Noor Jiménez Abraham, Directora de Políticas de Actualización de Conocimientos de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza. Es Dra. en Ciencias de la Comunicación Social, Especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género, realizadora de trabajos de género en el exterior (Francia, USA, Palestina, Holanda e Irlanda).
Diseño de Portada: Cristian Arrejin